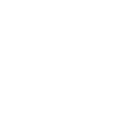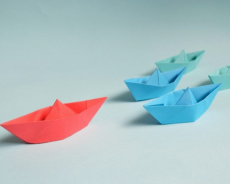Por Armando Alonso Piñeiro
El autor reflexiona
sobre un tema que sacude a nuestras sociedades se refiere a la intromisión del Estado
o de empresas u organizaciones particulares en la vida individual y familiar. “Algunas
naciones -o, si se quiere, la mayoría de ellas- cuentan con herramientas
legales al respecto, pero de todas formas el cumplimiento de esas disposiciones
es ilusorio”, señala Alonso Piñeiro.
Ya en los años 80 del siglo XX muchos
norteamericanos se mostraban más que preocupados ante la arbitrariedad en el
manejo de los distintos centros de datos existentes por entonces, que
naturalmente se han multiplicado enormemente a comienzos de la actual centuria.
La primera inquietud residía en que las personas no eran ni son informadas
sobre el hecho de que sus datos ingresan en un banco general de información.
En 1986, según investigaciones del profesor Kenneth C. Laudon, de la
Universidad de Nueva York, más del cincuenta por ciento de los registros del
FBI eran incompletos o erróneos. La exactitud de las referencias sobre
actividades criminales era del 12 al 49 por ciento, inestabilidad estadística
alarmante, ya que implica la posibilidad de culpar a inocentes por delitos
cometidos por otros.
El problema estaba también muy vinculado con el mecanismo de las computadoras,
capaces de generar listas negras infinitamente más dañinas que las elaboradas
por el célebre senador Joseph McCarthy en los años cincuenta del siglo XX.
La pérdida del common sense
La vida privada ha sido una constante a través de la historia, y de
hecho lo mismo ha ocurrido con el respeto de los poderes públicos hacia la vida
privada, si bien han existido en el pasado algunos intentos de diversos Estados
para coartarla, controlarla o regularla. Pero tales ejemplos palidecen al lado
de la poderosa e impiadosa maquinaria moderna que ha ingresado en todos los
rincones de la existencia particular, agrediendo la intimidad, los ritos
seculares, las costumbres íntimas y hasta el mero hecho de proteger el propio
nombre.
En el prefacio de su «Historia de la vida privada», Georges
Duby ha tenido el acierto de señalar que florece una evidencia universal
«que, desde siempre y en todas partes, ha expresado a través del lenguaje
el contraste, nítidamente percibido por el sentido común, que opone lo privado
a lo público, a lo abierto a la comunidad popular y sometido a la autoridad de
sus magistrados». Esa noción de sentido común implica, necesariamente, el
hilo conductor de la historia en este tema. Se trata de ese common sense tan típico del carácter
anglosajón y que desde hace unos años los mismos anglosajones han abandonado de
manera irrefragable, reemplazándolo primero por el tótem omnipotente del Estado
y ahora por el todopoderoso valor omnipresente de las grandes corporaciones, en
un ciclo que pretende justificar todos los excesos, desde la desaparición de
los Estados-nación hasta la profanación de la intimidad.
Este abandono de la cultura anglosajona del sentido común -en cuanto
sinónimo del respeto a la privacidad- puede graficarse con algunos casos
particulares. En los Estados Unidos, por ejemplo, y en una demostración de
ingeniosa habilidad científica, una empresa incorporó diminutas cámaras de
video en detectores de humo. La cámara tiene un tamaño no mayor al de la cabeza
de un fósforo. Semejante pericia técnica es sólo comparable con la devoción a
la inmoralidad ínsita en el artilugio.
A su vez, la patria del visionario George Orwell se ha convertido -según la mayoría de los expertos, aunque dudo de esta primacía- en uno de los países más vigilados del mundo. Más de un millón de telecámaras en circuito cerrado, equivalente a una por cada sesenta personas, hace que cada ciudadano sea captado por trescientas cámaras desde el momento en que sale de su casa tasta que retorna, al fin del día. La abrumadora vigilancia sobre los habitantes de Gran Bretaña se ejerce desde las estaciones de subterráneo, ómnibus, aeropuertos, ferrocarriles, edificios públicos y privados y aun en las mismas calles. En 1999 el gobierno incrementó en 270 millones de dólares la partida para este sistema de control, que si bien apunta en su haber el mérito de haber contribuido a la disminución de los delitos ofrece como contrapartida esa opresora sensación de sentirse permanentemente espiado.
Aparte de las telecámaras citadas, la policía metropolitana mantiene en
la capital inglesa una red de 300 cámaras de seguridad, en soportes esmaltados
de blanco. Son para tránsito, fijadas en postes y edificios, en toda la ciudad.
«Es posible hacerlas rotar -ha escrito Robert Ludlum- y tomar primeros
planos, según las persecuciones policiales, yendo de una cámara a otra, y
rastrear a un automovilista o peatón sin ser detectado.»
Lo que en el Reino Unido había comenzado a comienzos de los años 90 como
un derecho oficial o gubernamental a la intromisión en la intimidad, al
concluir la década se ha transferido en gran medida al círculo de las empresas,
grandes y pequeñas, si bien con gran predominio de las primeras. Ello ha
permitido la filmación de momentos íntimos de muchas parejas -que se agravan
cuando se trata de encuentros adúlteros-, tanto en las oficinas como en
automóviles y aun en ascensores y vestidores femeninos en las tiendas más
importantes. Por añadidura, se ha llegado a la mercantilización de tales
videos, que son editados exclusivamente para su venta en los videoclubes, al
irrisorio precio de quince dólares por unidad.
Las organizaciones defensoras de las libertades civiles y algunas
comisiones especializadas parlamentarias han comenzado a tomar cartas en el
asunto. «Cualquiera puede hacer esto; no hay ningún control»,
denuncia Duncan Lustig-Prean, del grupo civil denominado Liberty. La Comisión
de Medios de Comunicación de la Cámara de los Comunes ha expresado, por
intermedio de su vocero Bruce Gale, que «esta mala utilización del
material fílmico de seguridad sólo sirve para poner en cuestión lo que es una
valiosa herramienta en la lucha contra el crimen».
Filosofía
perversa
El problema fundamental es que no existe en el Reino Unido ninguna ley
que proteja específicamente a la ciudadanía contra la intromisión del Estado ni
de empresas u organizaciones particulares en la vida individual y familiar.
Algunas naciones -o, si se quiere, la mayoría de ellas- cuentan con herramientas legales en este aspecto, pero de todas formas el cumplimiento de esas disposiciones es ilusorio. En 1973, el Consejo de Europa había adoptado algunas resoluciones referentes a la protección de datos, tanto en el sector privado como en el público, elaborando inclusive una convención internacional para la defensa de las informaciones que tiende a armonizar las legislaciones de diversos países, con el fin de evitar la eventualidad de que se alteren disposiciones nacionales.
La primera ley del mundo hecha con tal propósito fue promulgada en 1970
por el land del Asia, en la entonces Alemania Occidental, seguida en 1974 por
el land de Renania-Palatinado. En 1973, Suecia había sido el primer Estado en
reglamentar el amparo de los datos a escala nacional. En 1974, Estados Unidos
aprobó una ley sobre la vida privada, y Alemania lo hizo dos años después.
Otras naciones comenzaron a intensificar sus preocupaciones sobre el tema:
Austria, Dinamarca, Francia, Noruega, Holanda, España, Finlandia, Italia,
Inglaterra y, más recientemente, la Argentina. Pero a pesar de esos intentos,
debido a la inercia de los acontecimientos y a cierta perversa filosofía
jurídica, a fines de los años noventa se fueron abandonando o simplemente
incumpliendo las normas legales que habían procurado impedir la intromisión de
los poderes públicos y particulares en la intimidad individual y ciudadana.
Nada menos que en 1973, la Comisión Internacional de Juristas elaboró un
testimonio espeluznante sobre la amenaza electrónica y miniaturizada que pesa
sobre los ciudadanos de muchos países. El informe detallaba la existencia de
micrófonos transmisores con fuente de energía portátil, de medio milímetro de
diámetro y alcance de transmisión de hasta cuatrocientos metros; micrófonos
magnéticos que se ocultan en el interior de caries dentales, transmisores
miniaturizados que el sujeto se traga sin advertirlo, linternas del tamaño de
un alfiler que se introducen en un sobre cerrado y permiten leer todo lo que
dice el interior sin siquiera abrir el sobre.
Si todo este sofisticado arsenal existía a veintisiete años de expirar
la vigésima centuria de nuestra era, es de imaginar el progreso tecnológico y
el progreso del dominio sobre el fuero íntimo del hombre, ahora que acaba de
empezar el siglo XXI.
Como adelantándose a esta siniestra conspiración de los poderes
constituidos, ya en 1974 la Iglesia Católica había advertido que toda intrusión
en la esfera privada del ciudadano es una alevosía y una grave violación de los
derechos de las personas. El ser humano tiene la creciente sensación de ser
escuchado, espiado y registrado, advertía hace casi treinta años la Radio
Vaticana. «Esto influye en sus actitudes y repercute en las posibilidades
de las relaciones entre unos y otros… Es deber de todos los Estados tomar las
medidas legales necesarias para acordar la protección indispensable a la
intimidad de la persona humana.»
El quebrantamiento de la vida íntima ha sido siempre propia de los regímenes totalitarios, caracterizados en el siglo pasado por sus más conspicuos exponentes -tales como el nazismo y el comunismo, si bien hubo y hay una variada gama de sistemas aborígenes similares en muchas partes del mundo-, razonamiento éste que nos lleva a una percepción estremecedora: con la violenta conculcación de nuestros derechos personales más íntimos, estamos viviendo bajo un régimen globalizado y totalizador que tiraniza nuestro entorno y nuestro contorno, nuestra vida interior y exterior. Pero no nos damos cuenta, porque la tecnología tiene un atractivo superior al del pasado, porque vemos a la tecnología como una expresión mágica con la cual muchos seres humanos se sienten identificados, fascinados y por la cual son inclusive devorados, en una espiral de horror inacabable.
*Alonso Piñeiro ha publicado 92 obras, especialmente sobre historia argentina y americana, pero también de historia medieval, bizantina y europea, de filosofía, historia religiosa, política argentina e internacional, ciencias políticas y derecho internacional, de periodismo, literatura y publicidad y de lingüística y filología.