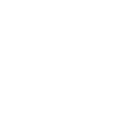Por Javier Fernández Aguado
El análisis de las organizaciones y de sus dinámicas internas es una de mis pasiones desde hace años.
Observar y reflexionar sobre los comportamientos personales y colectivos no sólo en el presente, sino también en instituciones que desaparecieron hace siglos, resulta al menos tan arrebatador como el trabajo de Indiana Jones. La historia de los Templarios, la de los jesuitas, la del Císter, la del imperio macedonio, griego o romano, la del III Reich o la del Cluny tiene múltiples coincidencias con la de cualquier multinacional o nacional en nuestros días. Son muchas las conclusiones que es posible obtener de ese esfuerzo de investigación que tiene algo de arqueología y mucho de interés por procurar ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de quienes se incorporan a una organización.
En primer lugar, se encuentran organizaciones muy abiertas, que no tienen miedo a la permanente interacción con otras organizaciones, incluso del mismo sector. Se oxigenan adecuadamente, pero corren el riesgo de perder la propia idiosincrasia mediante la asimilación de formas de hacer totalmente ajenas a sus objetivos.
En el otro extremo se encuentran las organizaciones que desarrollan culturas obsesivamente ensimismadas en sí mismas, engolfadas en el diseño que su fundador, o alguno de sus sucesores, realizó. De esas instituciones suelen salir pocos frutos buenos, porque impiden obsesivamente la entrada de oxígeno del exterior. Recuerdan a aquella dama, descrita por Makine en El testamento francés, que tenía una casa en el campo para tomar el aire, como ella explicaba. Al llegar a ese lugar, ordenaba al servicio que clausurasen hasta el más pequeño resquicio de ventanas y puertas, y permanecía encerrada en la oscuridad hasta el regreso a su hogar de la gran ciudad, donde tampoco se permitía la apertura de puertas y ventajas.
Entre los dos extremos apenas descritos se encuentran las organizaciones que procuran absorber lo mejor de su entorno mediante el uso de un benchmarking efectivo. De ese modo, pretenden obtener información para realizar mejoras en su propia estructura y diseño. Me gusta repetir que el cambio no ha cambiado, pero sí la velocidad a la que éste se realiza. Esa modificación consistente del modo de actuar del ecosistema económico reclama mayor agilidad mental por parte de quienes llevan el timón de las organizaciones.
Es difícil señalar cuál es la estrategia de mayor utilidad en cada momento organizativo. Me atrevo a indicar que hay muchas formas de morir, y una de las más eficaces es negarse a mejorar. Las organizaciones que desarrollan culturas defensivas, en las que se llega a afirmar que ellas son el dechado de perfección mientras que todas las demás, sea de su sector o de otros, tienen profundas limitaciones, están destinadas al fracaso más absoluto. Algunas de las dolencias que más daño provocan a las organizaciones son la ceguera y la sordera (me gusta recordar que conozco directivos ciegos y sordos que ven mucho y escuchan extraordinariamente bien), y me refiero con esto a que hay organizaciones que se niegan a entender que los tiempos se transforman y transforman el entorno.
Quien no reflexiona sobre la importancia de ese principio universal que reza ‘quien siempre vende lo mismo y del mismo modo, dejará de venderlo’ está condenándose a la esterilidad.
La impotencia como enfermedad organizativa, es decir, la incapacidad de generar proyectos, ilusiones, iniciativas, se plasma pronto en el envejecimiento mental de los implicados. A quienes consideran que todo debe seguir siendo como fue antes, vienen ganas de preguntarles: ¿necesitáis oídos, os faltan ojos?
Muchas veces es preciso recorrer caminos inciertos para acertar con el verdadero. Lo malo no es equivocarse, sino negar que uno pueda equivocarse. No existe forma de borrar el pasado, pero sí mil de aprovecharlo.
Otra de las manifestaciones de las culturas defensivas consiste en una especie de
Síndrome de Estocolmo. Cuando las ventas se derrumban, cuando no se es capaz de atraer a gente valiosa al proyecto, cuando los más válidos huyen de la organización, la culpa siempre es del mercado, del entorno, de alguno de los miembros de la organización. Y la alta dirección no cae en la cuenta de que uno acaba por desarrollar los directivos que desea, pues los ecosistemas crean personas. La existencia de organizaciones enfermas a causa de una cultura defensiva no debería preocupar si no fuese por el daño que realizan a sus propios integrantes y a aquellas personas a quienes aseguraban servir.
Quizá se pudiese pensar que en la actualidad serían raras esas patologías. En mi labor de asesoramiento he encontrado algunas: un 2% del total de las 400 organizaciones a las que he asesorado. Son instituciones que, a pesar de haber dilapidado el alma, siguen caminando, dando impresión de normalidad. ¡Qué importante la formación de directivos en entornos abiertos! Ojalá fuese posible encontrar ámbitos en los que establecer diálogos libres de dominio, en los que discrepar de líneas establecidas, con el objetivo de mejorar, no supusiese la condena al ostracismo del disidente. Y esto por el bien de la organización y de su gente, porque donde se impone la cultura del si a todo, la muerte ha llegado aunque nadie haya detectado su presencia.
Catedrático del Área de Dirección General, en Foro Europeo (Escuela de Negocios de Navarra). Socio Director de MindValue. Reproducido revista del Instituto de Dirigentes de Personal (INDIPE).